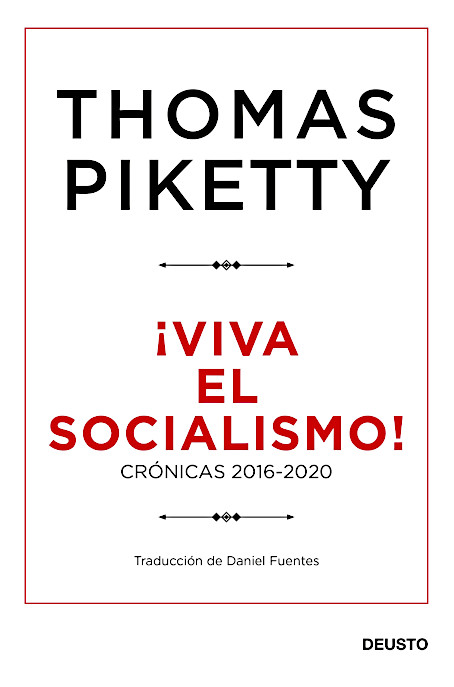Introducción ¡Viva el socialismo! (septiembre de 2020)
Expone su evolución ideológica del liberalismo al socialismo motivada por su creencia de que el hipercapitalismo ha ido demasiado lejos, profundizando en las desigualdades y agotando el planeta. Pero no es suficiente estar en contra del capitalismo, sino que hay que estar a favor de otra cosa y lo que propone es superar el capitalismo con una nueva forma de socialismo participativo. La historia demuestra que la desigualdad es esencialmente ideológica y política, no económica o tecnológica y aunque queda mucho por hacer, el camino recorrido es el correcto gracias a las nuevas políticas fiscales y sociales iniciadas en el siglo XX como demuestra en sus gráficos.
Desarrolla el concepto de socialismo participativo como la forma de compartir el poder y la propiedad y se basa en los ejemplos de muchos países europeos, donde la socialdemocracia consiguió imponer a los accionistas un reparto de poder a través de la “cogestión”. Propone también, complementarlo con un sistema tributario sobre las herencias para promover una mayor distribución de la propiedad. En este sentido, hace una propuesta voluntarista de una herencia mínima para todos de 120.000 euros (que supone el 60 % de la herencia media de Francia) lo que supondría el 5 % de la renta nacional que se financiaría con un impuesto progresivo sobre la propiedad y sobre las emisiones de carbono. Con tipos impositivos en los últimos tramos del 80-90 %. Aunque parezca descabellado, se aplicaron en EE. UU. sin que afectara a la innovación.
Sobre el federalismo social, es partidario de que si hay acuerdos internacionales y por tanto se impone el internacionalismo, es más fácil impedir que el concepto de libre comercio absoluto se imponga y al mismo tiempo sustituirlo por un sistema económico alternativo basado en la justicia económica, fiscal y ambiental.
Finalmente plantea y demuestra como el patriarcado y el poscolonialismo han dominado todas las sociedades humanas, donde la propiedad y los trabajos mejor remunerados han estado en manos de los hombres. Tampoco se olvida que el pasado colonialista y la descolonización, ha dejado una gran diferencia entre los países dominantes y las colonias. Por todo, concluye que el socialismo participativo nunca vendrá de ninguna élite y por tanto es la ciudadanía la que tiene que proponer el debate.
Como se observará, en las tres partes que componen el libro y al ser este un producto de su recopilación a lo largo de casi cinco años, aborda muchos temas, aunque son fundamentalmente los referidos a la economía, la desigualdad, Francia, Europa, EE. UU., etc.
PRIMERA PARTE. POR OTRA GLOBALIZACIÓN (2016-2017)
Hillary, Apple y nosotros (13 de septiembre de 2016)
Inicia el primer artículo coincidiendo con el inicio de las elecciones presidenciales en EE. UU. de 2016, donde denuncia la vacilante respuesta de la izquierda y del centro ante la política clásica de la derecha y emplaza a la candidata demócrata Hillary Clinton a plantear acciones para limitar el poder de los gigantes tecnológicos.
El FMI, las desigualdades y la investigación económica (20 de septiembre de 2016)
Hace mención un estudio del FMI, donde cuestiona algunos de los mecanismos de desigualdad que describe en su libro El capital en el siglo XXI. Le complace la crítica, pero la ve débil y poco convincente, ya que el FMI utiliza datos inadecuados: utiliza la desigualdad en función de las rentas y no de la riqueza; también utiliza el tipo de interés de la deuda soberana para estimar el rendimiento del capital, sin embargo los grandes patrimonios y las grandes carteras no invierten en bonos del Tesoro. En cualquier caso, es positiva la controversia porque en las ciencias sociales no existen certezas absolutas.
La derecha francesa y los criterios presupuestarios europeos (18 de octubre de 2016)
Critica la política europea, frente a la crisis económica de la 2008-2010, debido a la austeridad para reducir los déficits presupuestarios, frente a EE. UU. (que fue quien la provocó) y China.
Desigualdad salarial entre hombres y mujeres: ¿19 % o 64 %? (7 de noviembre de 2016)
Aborda la brecha salarial entre hombres y mujeres, explica que normalmente cuando se da el porcentaje de la diferencia se hace a igual empleo, pero hay que tener en cuenta que los hombres copan los empleos mejor remunerados sobre todo a medida que crece la edad. No obstante, la diferencia se irá acortando, ya que el acceso de la mujer a estudios universitarios le permitirá acceder a mejores puestos de trabajo.
Por otra globalización (15 de noviembre de 2016)
Atribuye la victoria de Trump en las elecciones de EE. UU., a las desigualdades económicas y territoriales y porque el votante sitúa a Hillary Clinton en la élite política y mediática, incapaz de dar un giro importante. Sin embargo la política de Trump aún será peor y aumentará las desigualdades y el conflicto étnico. Europa debe tomar nota de esta situación para alcanzar acuerdos internacionales que les permitan abordar los grandes retos.
¿Renta básica o salario justo? (13 de diciembre de 2016)
Trata el tema de la Renta Básica Universal y opina que lo más interesante de este planteamiento es que abre el debate sobre la necesidad de que en Francia todo el mundo tenga derecho a un ingreso mínimo. No está de acuerdo con que todo el mundo reciba una asignación pública sin tener en cuenta sus ingresos y es partidario de un salario justo y un mejor reparto de la renta y la riqueza, junto con una política fiscal que permita un incremento del gasto social.
Fallecimiento de Anthony B. Atkinson (3 de enero de 2017)
Menciona el fallecimiento el 1 de enero de 2017 de Anthony B. Atkinson que fue un gran investigador, además de su profesor y referente. Trabajaron conjuntamente en la elaboración de datos de más de veinte países y que sirvieron para la publicación de su famoso libro El capital en el siglo XXI
Sobre la productividad en Francia y Alemania (5 de enero de 2017)
Realiza un interesante debate sobre la productividad en Francia y Alemania y la supuesta asimetría entre un Alemania próspera y una Francia en declive. Sin embargo si se analiza la productividad media del trabajo (división del PIB anual por las horas trabajadas) en 2015, Francia tiene una productividad similar a Alemania y EE. UU.: 55 euros por hora trabajada y superior al Reino Unido e Italia. Existen países con una productividad mayor, pero tienen una escasa población y con estructuras económicas especiales: petroleros o paraísos fiscales. La productividad de Francia y Alemania durante el siglo XIX y hasta el final de la 2ª Guerra Mundial era el 50 % inferior a EE. UU. por el menor presupuesto en educación; precisamente el incremento del presupuesto en educación a partir de 1970 ha permitido equipararse en productividad y al mismo tiempo lo ha hecho de una manera más Igualitaria que EE. UU. Si se contempla la renta per cápita, EE. UU. supera a Francia y Alemania, pero porque tiene un mayor número de horas trabajadas. Otro aspecto que analiza es la diferencia entre el déficit comercial francés y el superávit alemán y aquí entran otros aspectos que no tienen que ver con la productividad, como es la decisión de exportar más que lo que importan, que suele ocurrir en sociedades envejecidas como la alemana respecto de Francia que es más joven. Los superávits por sí mismo no son buenos, ya que depende de cómo se inviertan y, por otra parte, si la mayoría de los países europeos tuvieran superávit, no tendrían dónde colocar la producción. El resumen que hace en este apartado es que Alemania debe de dejar de dar lecciones y colaborar con Francia para conseguir una UE más cohesionada.
¡Viva el populismo! (17 de enero de 2017)
Las próximas elecciones presidenciales en Francia se celebrarán en menos de cuatro meses y no puede evitar hablar del populismo, ya que desde hace algunos años está presente en el debate electoral en todos países. Atribuye el auge del populismo a la respuesta de la clase trabajadora para hacer frente a la globalización y al incremento de la desigualdad. Simpatiza con un populismo internacionalista como Podemos, Syriza, Sanders o Mélenchon. Plantea, como solución para evitarlo, la posibilidad de condonar deuda como se hizo en el pasado con Francia y Alemania.
Por un gobierno al fin democrático de la zona del euro (1 de febrero de 2017)
Plantea la necesidad de tener en la zona euro un gobierno económico con un presupuesto e impuestos comunes, con capacidad de endeudamiento e inversión y con una estrategia de crecimiento sostenible y equitativo. Esta necesidad es fruto de la dificultad para tomar decisiones y de la inoperancia para terminar con el injusto sistema fiscal de algunos países.
Sobre la desigualdad en China (14 de febrero de 2017)
Analiza la situación de China en la actualidad y reconoce que entre 1978 y 2015 consiguió sacar el país de la pobreza y aunque sus autoridades afirman que lo han hecho con poca desigualdad, algunos estudios recientes lo desmienten. En ese periodo tuvo un crecimiento espectacular, ya que pasó de tener el 4 % del PIB mundial a tener el 18 % (a pesar de decrecer su participación en la población mundial del 22 % al 19 %). Aunque la renta per cápita sigue estando muy por debajo de la de Europa o América del Norte, los millonarios chinos (130 millones) tienen una renta similar a los millonarios de los países ricos.
¿Cómo sería un parlamento de la zona euro? (16 de marzo de 2017)
Aquí profundiza en el Parlamento europeo y cómo sería su composición tal y como plantea el proyecto Tratado de democratización de la zona euro. Se prevén dos escenarios: uno reducido de 130 diputados y un amplio de 400 y siempre teniendo presente que el parlamento no es una panacea.
Capital público, capital privado (14 de marzo de 2017)
Finaliza la primera parte con un artículo sobre el capital privado y el capital público. El debate empieza reconociendo una realidad: que la deuda pública tiene un gran incremento y el incremento de la riqueza en manos privadas ha aumentado; también que es difícil reducir la deuda pública. En los años siguientes a la II guerra mundial el capital público era muy elevado (100 % 150 % de la renta nacional); tras las nacionalizaciones de la postguerra la deuda era muy baja (30 % de la renta nacional) debido a la inflación y a la condonación de deuda. Pero a partir de los años 70 cambia radicalmente, ya que con las privatizaciones, el capital público se mantuvo en los mismos valores a pesar del incremento de precios, pero la deuda pública aumentó hasta el 100% de la renta nacional, con lo que el capital neto era prácticamente cero. Los últimos datos disponibles indican que el capital neto es negativo en muchos países ricos, lo que no quiere decir que esos países se hayan empobrecido, sino que lo que se han empobrecido son los gobiernos, de hecho la propiedad privada está creciendo de una forma muy potente, cuya consecuencia es la imposibilidad de los Estados en redistribuir riqueza, lo que genera el incremento de la desigualdad.
SEGUNDA PARTE ¿QUÉ REFORMAS PARA FRANCIA? (2017-2018)
Sobre la desigualdad en Francia (18 de abril de 2017)
Frente al mito de la igualdad en Francia, los datos lo desmienten. Empieza porque Francia fue el último país en adoptar un impuesto progresivo sobre la renta en 1914. Hasta esa fecha, las élites políticas y económicas se negaron a la reforma alegando que Francia se había vuelto igualitaria gracias a la Revolución. Los datos que publica demuestran que hay mucha desigualdad y que se sigue incrementando, por lo que resulta incomprensible la propuesta de algunos candidatos a las elecciones de abolir el impuesto sobre las fortunas a los grandes patrimonios financieros.
¿Qué reformas para Francia? (16 de mayo de 2017)
Empieza opinando que el programa de Macron tiene buenas intenciones, pero que sigue siendo confuso y oportunista. A continuación menciona sus propuestas electorales, junto con la crítica que hace a las mismas, tocando todos los temas más relevantes: modernización y unificación del sistema de protección social, sistema de pensiones, seguro de desempleo, legislación laboral, educación y formación, fiscalidad y reforma de Europa.
Reagan a la décima potencia (13 de junio de 2017)
Inevitablemente vuelve a tratar el tema Trump. De entrada confirma que Trump no es algo excepcional, sino que es algo estructural, porque después de ver como las medidas de Trump (como hizo Reagan en los años 80) benefician claramente a las clases ricas, se pregunta cómo puede ser que sin embargo los apoyen las clases trabajadoras. Esta situación contrasta con lo que ocurría en las décadas de 1910 y 1920, en el que el aumento de la desigualdad y la concentración de la riqueza eran percibidas como contrarias al espíritu democrático americano y por eso los tipos impositivos a las rentas altas y las sucesiones estaban entre el 70 y 80%. La explicación a la situación actual no es solamente como consecuencia de la globalización, sino que tiene otras causas: la habilidad republicana en promover un relato nacionalista y practicar un cierto anti-intelectualismo, además de provocar la división entre los trabajadores. Por otra parte, los demócratas se centran en la población con más estudios y en las minorías (parecido al electorado republicano de finales del siglo XIX.
Diputados de En Marche, ¡tomen el poder! (20 de junio de 2017)
Este artículo gira en torno a la retención en origen del impuesto sobre la renta. Recuerda que el partido de Macron tendrá una gran mayoría en la Asamblea Nacional y se pregunta si servirá para la renovación de la política francesa o aprobará todo lo que venga del Gobierno. Se verá con el proyecto del gobierno de aplazar para 2019 la entrada en vigor de la retención en origen que se aprobó por el Parlamente saliente en otoño de 2016. Todos los países desarrollados emplean la retención en origen excepto Francia porque mejora la eficiencia para los contribuyentes, para la administración fiscal y para las empresas (aunque se quejen de que les dará más trabajo, además tiene una gran relevancia porque define la relación entre el Estado y el ciudadano-contribuyente. Las excusas que da el Gobierno para el aplazamiento son poco convincentes: que tendría una gran carga de trabajo para las empresas; sin embargo las razones reales son otras: una, para complacer al sector más conservador de los empresarios y otra, para garantizar que la mini reforma fiscal que tiene previsto Macron pueda dar lugar a un incremento de los salarios netos. Lo segundo se podría evitar explicando bien las dos reformas
La comedia del CICE (11 de julio de 2017)
De nuevo critica al Gobierno de Macron por un nuevo aplazamiento, en concreto el CICE por una reducción permanente de las cotizaciones patronales. Todo parte con Hollande cuando en 2012, comienza a abolir de manera errónea la reducción de las cotizaciones patronales y sustituirlas por el CICE que añade complejidad al sistema fiscal y de seguridad social y ni Hollande, ni Macron han conseguido abolir este sistema que está frenando la reforma del sistema de financiación de la protección social.
Repensar la legislación sobre el capital (12 de septiembre de 2017)
Empieza comentando la reforma laboral que defiende el gobierno y en concreto la indemnización por despido improcedente, que incrementa el poder arbitrario del empleador lo que genera desconfianza y falta de implicación del trabajador. Se lamenta de que no se haya aprovechado esta reforma para reforzar la participación de los trabajadores en la gestión empresarial. Propone que se amplíe el número de trabajadores, en la gestión, a los niveles de Suecia y Alemania (entre un tercio y la mitad de los puestos). Estos movimientos muestran que la reflexión sobre propiedad y poder no ha hecho más que empezar.
Supresión del impuesto sobre la fortuna: un error histórico (10 de octubre de 2017)
De nuevo insiste en que la supresión del impuesto sobre la fortuna, fue un error histórico. Para demostrarlo, revisa lo ocurrido con la primera globalización (entre 1870 y 1914) en la que se produjo un movimiento internacional para crear impuestos progresivos sobre la renta, la riqueza y las herencias y el resultado fue un éxito para reducir la concentración de la riqueza y el poder económico. Con la llegada de Reagan y Thatcher desapareció el impuesto de la fortuna y se redujo sustancialmente la recaudación de impuestos para redistribuir y lo que produjo es un incremento mucho mayor de los grandes patrimonios que el crecimiento medio de la renta nacional.
Presupuestos generales 2018: la juventud sacrificada (12 de octubre de 2017)
Este artículo es un poco continuación del anterior, ya que se centra en los presupuestos generales de 2018 y como, la supresión del impuesto sobre la fortuna, afectará fundamentalmente a los jóvenes en el presupuesto de educación, ya que aunque crece ligeramente (siempre han crecido ligeramente tanto con la derecha como con la izquierda) hay que tener en cuenta el efecto inflación y el aumento del número de estudiantes, por lo que en términos reales ha disminuido, lo que contrasta con el discurso oficial de que el objetivo prioritario es invertir en formación y en innovación
El síndrome catalán (14 de noviembre de 2017)
Con este artículo, da un giro importante y trata un tema del que no había hablado hasta la fecha: el síndrome catalán y aunque para explicarlo hace referencia a la posible brutalidad del poder central, sin embargo lo explica sobre todo en términos fiscales. El sistema fiscal de España es más descentralizado que muchos países federales mayores y dada la autonomía fiscal, se produce dumping para atraer ficticiamente empresas y fortunas. No cabe duda de que la UE también tuvo su responsabilidad con su política de austeridad.
Trump, Macron: mismo combate (12 de diciembre de 2017)
En el artículo hace una comparación entre Trump y Macron. Aunque son muy diferentes en su estilo: Trump es el vulgar hombre de negocios americano y Macron es el ilustrado espíritu europeo, pero ambos han bajado los impuestos a los más ricos a pesar de que han sido los grandes beneficiarios de la globalización, desentendiéndose del problema del incremento de la desigualdad, lo que a su vez provoca serios problemas: rechazo a la inmigración y a la globalización, pero también a la lucha contra el cambio climático y la pobreza. No obstante, Macron defiende la cooperación internacional y europea, mientras Trump mantiene el unilateralismo.
2018, el año de Europa (16 de enero de 2018)
El primer artículo del año 2018 lo centra en Europa. Recuerda que la crisis económica de 2008 es la más fuerte desde la crisis de 1929 por las debilidades del sistema económico estadounidense: desregulación excesiva, fuertes desigualdades y endeudamiento de los más pobres. Europa podía haber aprovechado esta oportunidad para regular mejor el capitalismo, pero no lo hizo, por falta de confianza y unas reglas rígidas, lo que provocó una nueva recesión en 2011-2013. Europa tiene varios retos: el incremento de las desigualdades como en todas partes, la división Norte-Sur por los relatos contradictorios y la división Este-Oeste por las distintas percepciones de una misma situación. Estas divisiones se pueden superar mediante una gran revisión intelectual y política y una verdadera democratización de las instituciones europeas.
Parcoursup: se puede hacer mejor (13 de febrero de 2018)
En este artículo aborda el sistema de selección de estudiantes para el acceso a la Universidad. El objetivo del nuevo sistema de selección Parcousurp, trata de fomentar la meritocracia. Evidentemente es mejor que el sistema anterior que se seleccionaba por sorteo, pero no está exento de muchas críticas por su opacidad y por la falta de recursos en educación.
Por una Unión dentro de la Unión (13 de marzo de 2018)
Hace una propuesta ante el endurecimiento migratorio y la escalada proteccionista. El auge del populismo no viene por una oleada migratoria, ya que los flujos eran mucho mayores antes de 2008, sino por los graves errores de la política económica de la UE que provocaron una nueva recesión en 2011-2013. La guerra comercial provocada por las sanciones comerciales de Trump, tampoco son la causa del populismo. Lo que crea el populismo es el dumping fiscal en favor de los más ricos porque produce un debilitamiento del sector público que a su vez provoca un abandono de las clases trabajadoras. Esta situación arranca desde 1980 y la solución está en condicionar los tratados comerciales que promuevan un desarrollo justo y sostenible y en ese sentido la UE es fundamental. Para ello propone que Francia, Alemania, Italia y España (suponen el 75% de la población y del PIB) establezcan una política fiscal reforzada, abierta al resto de países, pero sin bloqueos. Propone también la creación de un nuevo Parlamento compuesto por parlamentarios nacionales para que se produzca una mayor integración.
El capital en Rusia (10 de abril de 2018)
Es inevitable traer a la memoria a Karl Marx y comparar su época con la actual. La revolución rusa abolió la propiedad privada, pero no hubo una planificación sobre la distribución de la riqueza por el gigantesco aparato estatal. Se produjo una hiperpersonalización del poder que a falta de resultados se buscaron chivos expiatorios (en 1953 fallecimiento de Stalin, un 4 % de la población estaba en prisión) La renta nacional mejoró con la revolución, pero con altibajos. El desmantelamiento de la URSS provocó una caída en su nivel de vida que se recuperó a partir del año 2000, pero sin ninguna ambición redistributiva, ya que el impuesto sobre la renta del 13 % es igual para todos los ingresos, tampoco existe impuesto de sucesiones. Mientras China ha mantenido un control sobre la salida de capitales, en Rusia ha sido escandaloso la salida de capitales sin ningún control.
Mayo del 68 y las desigualdades (8 de mayo de 2018)
Se han hecho críticas de este movimiento que no tienen ningún fundamento, ya que lo que sí produjo es una reducción de las desigualdades que con el tiempo se agotó. Después de la II guerra mundial, Francia estaba centrada en la reconstrucción y no en reducir las desigualdades, pero en ese contexto los salarios de los directivos crecían más rápido que los salarios bajos y medios. En una sociedad patriarcal (el 80 % de la masa salarial corresponde a los hombres) se establece un salario mínimo que no se actualiza y tampoco se recortan las 40 horas semanales prometidas. En 1968 se produce la ruptura y se firman unos acuerdos que incluyen un aumento del 20 % del salario mínimo indexándose al salario medio de 1970 que produjo una gran disminución de las desigualdades. Pero a partir de los años 80 la situación se invierte y los distintos gobiernos franceses colaboran en la reducción de impuestos a los empresarios y firman el Tratado de Maastricht estableciendo una unión monetaria y comercial pura, sin un presupuesto y fiscalidad comunes y sin gobernanza política, lo que la crisis de 2008 mostró la gran fragilidad del acuerdo.
La fantasía de la “unión de transferencias” (12 de junio de 2018)
Hace una reflexión en el artículo sobre la pasividad de Francia y Alemania frente a los problemas de España e Italia. En Francia culpan a Merkel de la timidez de sus propuestas, pero Macron tampoco ha propuesto nada consistente. No han propuesto nada para la democratización de la zona euro y lo único que proponen es la aplicación del modelo FMI al gobierno de Europa, con lo que están provocando el crecimiento de la extrema derecha. Lo que hace falta no es una reflexión sobre “la unión de transferencias”, sino un presupuesto europeo con impuestos comunes sobre los beneficios empresariales y sobre las grandes rentas y patrimonios.
Europa, los migrantes y el comercio (10 de julio de 2018)
Con el endurecimiento en Europa de las condiciones de entrada en la UE, en este capítulo recuerda algunos datos disponibles: los flujos migratorios hacia los países ricos han disminuido desde 2010; la disminución de las corrientes migratorias se produce fundamentalmente hacia Europa; hay otro dato que tiene también relación es el superávit comercial (debido fundamentalmente en Alemania) de la zona euro en un 5 % que es extraordinario en grandes economías; este superávit es una especie de reserva como consecuencia del envejecimiento de la población.
Social-nativismo, la pesadilla italiana (11 de septiembre de 2018)
Dedica el artículo a Italia y se sorprende que puedan gobernar dos partidos tan opuestos: El Movimiento 5 Estrellas (M5S) y La Lega (antigua Liga Norte) El primero, un partido antisistema y anti-élites que lleva en su programa una renta básica; el segundo un partido regionalista y anti-impuestos, nacionalista y antiinmigrantes. El M5S obtiene sus mejores resultados en el Sur y con los decepcionados de otros partidos y La Lega, los obtiene en el Norte y el voto antiinmigrante; los programas que pactaron, son contradictorios con su ideología y si funcionan es porque se sustentan por sus críticas a Francia y a la hipocresía de la UE, que destinan recursos a salvar bancos, pero no a salvar países
Brasil: la Primera República amenazada (16 de octubre de 2018)
En este artículo analiza la situación de Brasil, haciendo un repaso de los principales hitos hasta llegar a la elección de Bolsonaro. En 1888 abolió la esclavitud que entonces suponía el 30% de la población. En las constituciones de 1891, 1934 y 1946 no se permitía votar a los analfabetos, ni tampoco se aplicaba una política educativa proactiva debido al impedimento de las clases ricas y poderosas. Solo con el final de la dictadura (1964-1985) y la Constitución de 1988 pudo votar toda la población a partir de 1989. En 2002 gana las elecciones el PT de Lula con el 61% de los votos y en 2006 repite el resultado; en 2010 y 2014 vuelve a ganar el PT (con el 56 % y 52 %) con Dilma Roussef al frente, pero en 2018 debido a la destitución de Roussef y al impedimento de Lula, gana las elecciones Bolsonaro (militarista, homófobo, antisocial y anti pobres) se corre el riesgo de una regresión sin precedentes. El paso del PT por el gobierno supuso una mejora sustancial para las clases trabajadoras: disminución sin precedentes de la pobreza y el acceso a la universidad a la clase trabajadora y a la población negra y mestiza. Finaliza el artículo con un recuerdo a que el progresismo consiguió reducir la desigualdad en el mundo en el siglo XX, pero el progresismo de la actualidad no se compromete con una mejora de las democracias.
Le Monde y los multimillonarios (13 de noviembre de (2018)
Con motivo del cambio accionarial en Le Monde, propone una serie de cambios legislativos para procurar una cierta estabilidad en los medios de comunicación. El cambio accionarial se produce porque un banquero de inversiones francés vende sus acciones a un multimillonario checo que ha recurrido a paraísos fiscales. Aunque existen normas que limitan la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, se sigue partiendo del principio de la sociedad anónima, en el que a cada euro le corresponde un voto. Otros sectores como la educación, la cultura y la salud se organizan de forma diferente; en estos sectores, cuando se organizan de forma privada lo hacen a través de formas asociativas o fundaciones que se nutren de aportaciones de millonarios que son siempre permanentes, sin embargo en los medios de comunicación, los accionistas pueden romper el trato y vender las acciones como ocurre ahora con Le Monde. La solución sería establecer una forma intermedia entre las fundaciones y las empresas.
TERCERA PARTE. AMAR EUROPA ES CAMBIARLA (2018-2020)
Manifiesto por la democratización de Europa (10 de diciembre de 2018)
El Manifiesto por la democratización de Europa, está firmado por un colectivo de intelectuales e investigadores junto con más de 100.000 ciudadanos. El manifiesto es una respuesta a la deriva de la UE tras el Brexit y la elección de gobiernos antieuropeos en varios países miembros, lo que limita las acciones de la UE en contra de la persecución de inmigrantes y la implantación de un proyecto de liberalismo puro. Existen movimientos sociales que intentan avanzar en nueva política social y medioambiental, pero tienen dificultades para formular un proyecto alternativo. Por eso en el manifiesto se proponen medidas concretas: creación de unos presupuestos para la democratización, debatidos y aprobados por una Asamblea Europea que se nutriría de diputados nacionales de los distintos países, junto con diputados europeos. Los presupuestos se financiarían básicamente con cuatro importantes impuestos: a los beneficios de las grandes empresas, a los ingresos más altos, a los poseedores de mayor riqueza y a las emisiones de carbono, fijando un objetivo recaudatorio del 4% del PIB. La intención no es crear una Europa de transferencias de los países ricos a los pobres, sino reducir las desigualdades e invertir en el futuro de los europeos, empezando por los jóvenes.
Chalecos amarillos y justicia social (11 de diciembre de 2018)
Insiste en el error de primar a los más favorecidos (premier de cordée el primero de la cordada) al suprimir el impuesto sobre la fortuna porque estaba provocando fuga de capitales, pero esta excusa es falsa según se puede concluir al observar el incremento de la recaudación del impuesto desde 1990 a 2017. Es cierto que desde 1980, EE. UU. y el Reino Unido inician el desmantelamiento de la progresividad fiscal, que sigue Europa en 1990 y 2000, pero lo único que se ha conseguido es incrementar la desigualdad y el sentimiento de abandono por parte de la clase trabajadora, por eso, ante esa evidencia, no tiene sentido ahora reducir impuestos a las clases más favorecidas.
1789, el retorno de la deuda (15 de enero de 2019)
Aborda en el artículo el tema de la deuda pública y su cancelación mediante un referéndum. Es cierto que en algunas ocasiones históricas se ha recurrido a la cancelación de la deuda, pero se trata de un tema muy complejo que no se puede resolver con un referéndum. Explica por una parte la normativa europea al respecto y por otra, la forma que se ha tratado la reducción de deuda a lo largo de la historia.
El impuesto sobre la fortuna en América (12 de febrero de 2019)
Analiza en el capítulo las propuestas del impuesto sobre la fortuna que están planteando los candidatos demócratas a las primarias en las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2020. Warren propone un impuesto entre el 2 % y el 3 % y penalizaciones a los que abandonen el país; Ocasio-Cortez propone un tipo del 70 % a las rentas más altas; Sanders propone un impuesto del 77 % a las grandes herencias. Apoya estas propuestas recordando los altos impuestos en EE. UU. a final del siglo XIX y principios del XX para ser un país más igualitario y productivo que Europa. Los presidentes republicanos desde Reagan rompieron esa tradición igualitaria y los resultados han sido catastróficos: poco crecimiento del PIB y solo en beneficio de los ricos. Es necesario crear impuestos progresivos sobre la renta, la riqueza y las sucesiones.
Amar Europa es cambiarla (12 de marzo de 2019)
En el siguiente artículo apela a que si realmente se ama a Europa, es necesario cambiarla, pero con cambios reales y no de maquillaje, porque el tratado Francoalemán, propone la creación de una Asamblea parlamentaria francoalemana para debatir juntos, pero es meramente consultiva y por tanto, no tendrá poderes reales. Tendría que poder legislar sobre impuestos comunes, sobre los beneficios de las grandes empresas, sobre las grandes rentas y fortunas. Sería positivo, que a esta Asamblea francoalemana se pudieran unir Italia y España y otros países. Si no cambia la UE, los nacionalismos populistas acabarán ganando.
La renta básica en la India (16 de abril de 2019)
En el artículo explica la propuesta que hace el Partido del Congreso si gana las próximas elecciones, de implantar una Renta Básica que afectaría al 20 % más pobre de la población y tendría un coste importante del 1% del PIB que es alcanzable. Alerta de que la Renta Básica no es la panacea para resolver todos los problemas y por tanto, esta propuesta tiene que ir acompañada: de una distribución justa de la riqueza, de un desarrollo sostenible y equitativo y de un apoyo a las medidas sociales, educativas y fiscales.
Europa y la división de clases (14 de mayo de 2019)
Analiza los referéndums de los últimos 25 años y llega a la concusión que las clases populares siempre han votado en contra de las propuestas europeas, mientras que las clases más favorecidas las han apoyado. En la estructura del voto, el eje izquierda-derecha ha sido más transversal produciéndose una división más marcada respecto de: los estudios, renta y riqueza, y se observa que la población con más estudios vota a la izquierda y la población con más renta y riqueza vota a la derecha. La razón es que la UE se ha ido construyendo con base en una competencia entre territorios y basándose en el dumping fiscal que ha favorecido a las clases pudientes. Esta visión diferente de Europa viene de antiguo, desde 1940 en los intentos de crear acuerdos federales.
La quimera de la ecología centrista (11 de junio de 2019)
En las distintas votaciones europeas, se observa una mayor preocupación en los ciudadanos por el cambio climático. Sin embargo, la solución al cambio climático solo será posible con una potente disminución de las desigualdades sociales. Es evidente que las emisiones de carbono se concentran en los países más ricos y por tanto, las clases medias y bajas solo estarán dispuestas a cambiar su forma de vida, si los ricos hacen lo mismo. Sin embargo, las medidas que está tomando Macron no van en ese sentido, ya que con sus medidas está favoreciendo a los más ricos que ya fueron los grandes ganadores en el periodo 2017-2019. En este sentido los partidos Verdes y de izquierda si se unen pueden cambiar la tendencia.
¿La creación monetaria va a salvarnos? (9 de julio de 2019)
Antes de la crisis 2007-2008, el Banco Central Europeo disponía en el balance de 1 billón de euros; en el periodo 2008-2010 disponía de 4,7 billones (40 % del PIB de la zona) lo que incrementó en diez años el 3 % anual del PIB y permitió la intervención en los mercados financieros evitando una gran depresión como entre 1929 y 1935. Esa creación de dinero (rompiendo la política económica) para salvar bancos, en un futuro se pedirá para financiar la transición energética, reducir las desigualdades o invertir en investigación y formación. Pero alerta de que no se caiga en la ilusión monetaria, ya que los grandes desafíos que van a requerir muchos recursos, se tienen que financiar con impuestos progresivos sobre la renta, la riqueza y las emisiones de carbono.
¿Qué es una pensión justa? (10 de septiembre de 2019)
Actualmente, el sistema de pensiones está bien financiado, pero tiene muchos regímenes diferentes que dificultan saber los derechos acumulados, por lo que la reforma para unificar las normas actuales es pertinente. El planteamiento del gobierno es que un euro aportado para la jubilación debe dar lugar a los mismos derechos. El problema es que ese criterio no tiene en cuenta las desigualdades actuales y por tanto estas se perpetuarán, empezando por la diferencia en la esperanza de vida de las clases ricas y de las trabajadoras. Propone que la desigualdad no sea solo una tarea para resolver en el impuesto sobre la renta, sino que también las pensiones ayuden a disminuir las desigualdades, aunque tiene dudas de que el gobierno se comprometa en ese sentido.
Por una economía circular (15 de octubre de 2019)
Sobre la economía circular que aborda en este artículo, dice que no solo es reciclar residuos y materiales y hacer un uso moderado de los recursos materiales, es sobre todo crear un nuevo modelo económico sostenible y equitativo. Con las brechas de riqueza actuales es difícil abordar una revolución ecológica. La sobriedad energética solo puede venir de la sobriedad económica frente al despilfarro y el estilo de vida de las grandes fortunas. Para ello es necesario que desaparezca la hiperconcentración del poder económico y en su lugar la economía se base en la circulación permanente del poder, la riqueza y el conocimiento.
La justicia económica como salida al conflicto identitario (12 de noviembre de 2019)
Dado que tanto en Francia como en Europa se están incrementando los conflictos identitarios, sería bueno que mirásemos lo que ha pasado en la historia de EE. UU. con la esclavitud y las minorías negras y latinas. En Europa la división identitaria se centra en los inmigrantes y se observa que hay un mayor mestizaje que en EE. UU., lo que podría ayudar a reducir la brecha social, sin embargo la dimensión religiosa, complica las cosas y el debate político se centra en cuestión de fronteras e identidades. Hace falta una educación más justa y eliminar las prácticas discriminatorias, porque si no el odio puede acabar con todos los proyectos.
Más de un sistema de jubilación universal es posible (10 de diciembre de 2019)
Vuelve a tratar el tema de las pensiones en este artículo e insiste en la necesidad de contemplar la esperanza de vida y la dureza de los trabajos y propone que en el caso de los directivos, se aplique un impuesto superior al resto y en el caso de la clase trabajadora se incremente la prestación. También proponen que la tasa de sustitución disminuya a medida que los salarios son más altos.
Tras el negacionismo climático, turno al negacionismo desigualitario (14 de enero de 2020)
Aporta un novedoso concepto: negacionismo desigualitario. De la misma manera que existe un negacionismo del cambio climático, existe un negacionismo de la desigualdad. Mientras se incrementan las movilizaciones en contra de la desigualdad, los medios de comunicación de determinados ámbitos económicos relativizan el aumento de la desigualdad y de esta manera justifican que se eliminen impuestos a las clases más favorecidas. Propone que se cambien los indicadores para medir el progreso y que en lugar del PIB se analice la renta nacional, que es igual al PIB menos las rentas que salen al extranjero, más las que entran del extranjero, menos el consumo de capital.
Federalismo social contra liberalismo nacional (11 de febrero de 2020
Inicia el artículo recordando que el Reino Unido ha salido con el inicio del año de la Unión Europea y esto junto con el gobierno de Trump supone un gran cambio en la globalización. Esto nos retrotrae a la década de 1980 con el ultraliberalismo de Reagan y Thatcher, que ha sido un fracaso, ya que las clases medias de sus países, no se han beneficiado de la prosperidad prometida. Pero esta deriva no solo se produce en EE. UU. y el RU, sino que se contagia en todas partes y a la que se añade el nacionalismo identitario y la xenofobia. El Brexit ha sido una consecuencia de la organización económica de la UE: la libre circulación de capitales, bienes y servicios, sin una regulación y sin una política fiscal y social común, solo beneficia a los ricos. La UE ha añadido dos elementos al libre comercio: la libre circulación de personas y un pequeño presupuesto común para hacer trasferencias de los países ricos a los pobres, pero estos dos elementos son insuficientes para vincular a los países entre sí. Para evitar esta situación propone cambiar las reglas con un enfoque de federalismo social, que permitan a los agentes económicos más ricos que contribuyan a un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. Los nacionalistas cuestionan el movimiento de personas y el federalismo social debe cuestionar el movimiento de capitales y la impunidad fiscal.
La Asamblea parlamentaria francoalemana, una oportunidad única para la justicia fiscal en Europa (21 de febrero de 2020)
En el primer artículo de la tercera parte, ya mencionaba la Asamblea parlamentaria francoalemana con motivo del Manifiesto por la democratización de Europa. Ahora con motivo de la tercera reunión de la Asamblea, que la componen 50 parlamentarios franceses y 50 alemanes y que fue creada para institucionalizar la cooperación entre los dos países y para ser la contraparte parlamentaria del Consejo de Ministros francoalemán (creado en virtud del tratado del Elíseo de 1963), lamentablemente, se aprueban más acuerdos sobre comercio y competitividad que sobre armonización fiscal y social y propone que esta Asamblea sea la punta de lanza para los cambios que necesita la UE.
Sanders al rescate de la democracia estadounidense (10 de marzo de 2020)
Manifiesta una defensa cerrada de Bernie Sanders que optaba a ser el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU.. Le parece injusto que traten a Sanders de extremista, ya que sus propuestas de seguro médico público universal, así como una inversión pública importante en educación y universidades, no tienen nada de extremista, es más, recuerda que la prosperidad de EE. UU. del siglo XX, se basaba en un liderazgo en educación y mantener los límites a la riqueza desproporcionada. También propone elevar el salario mínimo y una cogestión de los trabajadores en los consejos de administración. Respecto de las encuestas de quien podría ganar a Trump, no está muy claro que Biden tenga más opciones que Sanders. Biden le gana a Sanders en unos colectivos (las clases más favorecidas) y Sanders gana en otros (las clases más desfavorecidos y los jóvenes)
Evitar lo peor (14 de abril de 2020)
Con la aparición de la covid-19, inevitablemente tenía que tratar este tema en un artículo, se hace la pregunta si la pandemia servirá para acabar con el modelo económico actual y aparecerá un modelo más justo y sostenible. En primer lugar hace una extrapolación de los fallecidos si no hubiera habido una intervención pública: cinco o diez veces más de fallecidos. Por las fechas del artículo era imposible saber cómo evolucionaría la pandemia, de hecho aún estamos en fase pandémica aunque mejorando de una manera clara gracias a las vacunas. Lo que es cierto que la covid-19 debería servir para potenciar la sanidad pública y una educación mínima para todos habitantes del mundo, financiado con impuestos a las grandes empresas y los grandes patrimonios.
El tiempo del dinero verde (12 de mayo de 2020)
Este artículo empalma con el anterior en el que plantea que se aproveche la covid-19 para cambiar el modelo de crecimiento. Para ello es preciso que cambien las prioridades y se cuestionen ciertos tabúes. Los poderes públicos deben tener un papel fundamental en la reactividad del empleo, invirtiendo en nuevos sectores (salud, innovación, medio ambiente) y disminuyendo en aquellos con actividades intensivas en carbono. Aumentar los salarios del personal sanitario y educativo y fomentar la reforma térmica de los edificios y los servicios de proximidad. La financiación de forma inmediata, tiene que ser con deuda y con apoyo de los bancos centrales. Necesitamos urgentemente dotarnos de medios para emitir deuda común con el mismo tipo de interés para todos los países, lo que no quiere decir que unos países tengan que pagar la deuda de otros: se mutualiza el tipo de interés, no la deuda. Apoya la propuesta de España que mientras la inflación sea moderada, se emitan entre 1 y 1,5 billones de deuda común y que sin intereses, la deuda permanezca a perpetuidad.
Afrontar el racismo, reparar la historia (16 de junio de 2020)
Recuerda que cuando finalizó la Guerra de Secesión en 1865, Lincoln prometió una ayuda de 40 acres y una mula a los esclavos emancipados para compensar las décadas de maltrato y trabajo no remunerado. La ayuda nunca llegó y además la segregación y discriminación racial llegó hasta 1960 y tampoco entonces hubo compensación. Esto contrasta con la compensación que recibieron miles de japoneses-estadounidenses internados durante la segunda guerra mundial con un costo de 1.600 millones de dólares. Tanto en el Reino Unido como en Francia, la abolición de la esclavitud supuso compensar a los propietarios de esclavos, porque consideraban que habían sido desposeídos de una propiedad. Estas compensaciones en el Reino Unido tuvieron un coste similar al 5 % del PIB y que fue el origen de muchas fortunas actuales. El caso más injusto fue el de Haití, que el Estado francés le impuso una deuda colosal (300 % del PIB) para compensar a los terratenientes franceses. Haití reclama en la actualidad a Francia el reembolso de esa cantidad. Al margen de las compensaciones, lo que procede es un cambio de modelo económico que pueda resarcir de los daños del racismo y colonialismo.
Reconstruir el internacionalismo (14 de julio de 2020)
En el último artículo del libro que coincide con el día nacional de Francia, plantea la reconstrucción del internacionalismo. Lo hace proponiendo que se abandone el libre comercio absoluto y se adopte un modelo de desarrollo basado en la justicia económica y climática. La tarea es difícil porque habrá que diferenciar este internacionalismo del soberanismo de tipo nacionalista. Hay que abandonar el unilateralismo y proponer a otros países un modelo de desarrollo cooperativo basado en valores universales: justicia social, reducción de la desigualdad, preservación del planeta, etc. Se tendría que concretar la labor de las asambleas transnacionales.
F.M.
Thomas Piketty nació el 7 de mayo de 1971, en el suburbio parisino de Clichy, Hauts-de-Seine. Sus padres habían estado involucrados en un grupo trotskista y las protestas de mayo de 1968 en París, pero se habían alejado de esta posición política antes de que naciera su hijo. Después de obtener su doctorado, Piketty enseñó de 1993 a 1995 como profesor asistente en el Departamento de Economía del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 1995 se incorporó como investigador al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), y en 2000 se convirtió en profesor (directeur d’études) en la EHESS. Es miembro de la junta de orientación científica de la asociación À gauche, en Europe (fr), fundada por Michel Rocard y Dominique Strauss-Kahn.7 En 2006, Piketty se convirtió en el primer director de la Escuela de Economía de París, que ayudó a establecer. Es columnista del periódico francés Libération y ocasionalmente escribe para Le Monde. Ha publicado diferentes libros, siendo el más conocido El Capital en el Siglo XXI