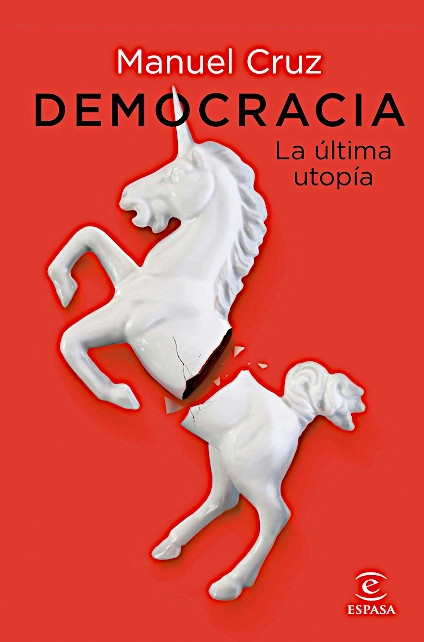Estamos ante la última propuesta de nuestro prolífico pensador Manuel Cruz, filósofo en acción, cuyo compromiso hibridista y mestizo con la actividad política y parlamentaria nos ha dejado ya títulos recientes tan sugerentes como La flecha (sin blanco) de la historia, Pensar en voz alta, Dar(se) cuenta, Transeúnte de la política, o El virus del miedo, al que ahora añadimos Democracia. La última utopía, insinuante subtítulo que quizás se atrevería a ir entre interrogantes, como incitación precavida al lector, pero que como afirmación, golpea con la armónica contundencia de un redoble de conciencia.
Las imágenes del asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los seguidores de Donald Trump en los primeros días de enero del 2021 sirven como palanca de impulso y motor de arranque para un conjunto de reflexiones sobre aquello “que nos está pasando“, Y ese es el título de la introducción del libro, con el que se anticipa el autor, anunciándonos no el i n de la historia en los términos de un Fukuyama revisitado a la luz iluminadora de un nuevo siglo, sino la muerte de la historia en términos nietzschenianos, la perdida de la necesidad de la idea de la historia como unidad con algún tipo de sentido: “En definitiva, ni lo que nos pasa parece mostrar sentido alguno, ni somos capaces de ofrecer ninguna variante del mismo como alternativa al curso que está siguiendo lo real”.
Plantear la democracia como la última utopía supone una tarea de reflexión y de búsqueda de aquellas claves que nos permitan, en nuestra desorientada y desconcertante situación actual, recuperar la definición del futuro como “el lugar donde todo puede llegar a ser de otra manera”, planteándolo como una arriesgada apuesta “por lo mejor que fuimos capaces de pensar”, para que la utopía deje por i n de serlo y avancemos en ese tren que “es el único que conduce a un futuro habitable”.
Los hechos del asalto al Capitolio, concebidos como una operación planificada y obscena de manipulación de la ciudadanía –no han fallado las instituciones–, ponen el acento en una desvinculación progresiva del contrato colectivo debida a la creciente atomización de una sociedad que percibe sus expectativas vitales frustradas o en serio peligro y se siente cruelmente abandonada a su suerte. Pese a ello, Manuel Cruz rechaza la idea reiterada de incertidumbre como definición de nuestro presente y, haciendo una analogía con la riqueza que nos ofrece la ambigüedad de las palabras, señala cómo esta puede brindarnos un amplio abanico de posibilidades de futuro. Para el autor, si bien la incertidumbre es un rasgo presente en muchos momentos de la historia, lo verdaderamente importante es la incapacidad actual de entender lo que nos pasa, nuestra incapacidad para enfrentarnos a ella. La desafección que genera la incapacidad de las instituciones para dar respuesta a las nuevas necesidades y retos ha dado paso a un desencanto global, y la brecha de desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones es hoy demoledora.
“Una sociedad en la que el grueso de la ciudadanía desconfía de sus instituciones y de sus representantes no solo puede terminar resultando ingobernable, sino que puede llegar a convertirse en un auténtico polvorín”.
Esto nos sitúa, según Cruz, en una de las grandes paradojas del presente, pues mientras la ciudadanía percibe con especial intensidad la necesidad de contar con un Estado y unas instituciones políticas eficientes –que garanticen los niveles básicos de bienestar–, el desapego hacia las instituciones y los políticos que las dirigen es cada vez mayor.
Peligrosa paradoja que procura un terreno abonado para populismos y demagogias. No soy el primero en parafrasear las palabras iniciales del Manifiesto Comunista cambiando Europa por un mundo global y el comunismo por los populismos iliberales (un fantasma recorre el mundo, el fantasma del populismo)…
El fin del siglo XX, ese corto y trágico siglo que transcurre entre los años 1917 y 1989, cuyo fin viene marcado por la caída del Muro de Berlín y la inauguración de la década neoliberal liderada por Thatcher y Reagan, nos dejó como saldo positivo la construcción europea del Estado del bienestar y el anhelo de la democracia, las señas de identidad política de las izquierdas. Ahora, ante el fantasma de la demagógica adulación al pueblo –al verse insatisfechas las demandas de amplios sectores de la sociedad– poniéndolo por encima de la ley, aparece de nuevo la respuesta populista, que lleva a Manuel Cruz a afirmar:
“La apelación, tan frecuente de un tiempo esta parte entre nosotros, al principio democrático como una instancia al margen y por encima de las exigencias del Estado de derecho, da lugar a esos abundantes disparates teórico-políticos en la mente de todos y que a algunos nos ha tocado vivir muy de cerca”.
Concluye este párrafo con la acertada afirmación aristotélica: “Donde no mandan leyes, no hay república“.
Es notablemente interesante el análisis que realiza el autor de la desafección de los jóvenes, a quienes se había prometido un futuro basado en el mérito y en la igualdad de oportunidades si aceptaban determinadas reglas de juego, pero que finalmente encuentran un sistema donde la ganancia se acumula en un único ganador, en el que llega primero, sin que ello dependa ni del mérito ni del esfuerzo. Asimismo, el autor analiza las utopías regresivas para tiempos de crisis, marcadas por la añoranza de un pasado idealizado: “la consigna dominante en ciertos sectores de la izquierda te diría que es esta: regresemos al punto en el que todavía no existían los males que hoy nos azotan”. Unos tiempos que siempre quedan atrás, incluso para los que pretenden inaugurar cada día el mundo desde su pureza adanista.
El ser humano, presentado como un ser teleológico (aunque no siempre logra alcanzar sus propios objetivos), vive con angustia este “apagón del sentido de la historia”. Democracia. La última utopía es una nueva Guía de Perplejos para nuestra contemporaneidad, en la que el estupor deviene en un estado normal. Y de aquí la radical contundencia de la propuesta de Manuel Cruz: Que lo que sucede no tenga un sentido predeterminado, que no se dirija hacia ningún lugar, no obstaculiza el hecho de que nosotros nos arriesguemos a encauzarlo hacia una determinada dirección, y “que luchemos para que lo que ocurra adopte un cierto signo”. Pero: “¿cómo apostar por el sujeto y la acción humana así, genéricamente, cuando la debilidad de dicho sujeto es cada vez mayor?”. El papel del conocimiento en la generación de certezas, que nos permitían una mejor obtención de recursos de nuestro entorno, se presenta hoy no tan solo en fuente de incertidumbres de espectro más amplio, sino también en la constatación de la existencia de un imbricado complejo científico-técnico convertido “en la más formidable fuerza productiva del modo de producción capitalista”, que determina “que no podamos garantizar en absoluto la bondad de la deriva que pueda seguir el mencionado desarrollo”. El cuestionamiento imparable y acelerado en nuestros días de la idea de verdad, la arraigada generalización de posiciones y actitudes relativistas en muchos ámbitos, y la consideración de las redes sociales como “la última trinchera frente a los poderes fácticos” auspiciando lecturas conspiradoras (conspiranoides), configuran un imaginario colectivo complejo, cuyo análisis –deconstructor de tópicos– permite al autor poner los fundamentos de su propuesta política filosófica de la democracia como la última utopía de la humanidad contemporánea.
La afirmación concluyente que Manuel Cruz expone en un extenso e intenso epílogo, es que, en especial, durante el pasado siglo, hemos sido incapaces de valorar y entender la democracia en su pleno sentido.
Reducida a menudo a una “caja de herramientas”, con valor instrumental para la gestión del poder en sociedades complejas, destinada a evitar la concentración de un poder excesivo y/o arbitrario en manos de los gobernantes, y estableciendo las condiciones formales que hacían posible la libre competencia de una pluralidad de opciones con objetivos colectivos diversos e incluso contrapuestos. La democracia había sido entendida como el marco técnico procedimental, las reglas de juego, las dimensiones del tablero donde era factible desarrollar los grandes relatos ideológicos de emancipación de la humanidad. Frente a esta concepción, encontramos en esta obra un extenso y sólido argumentario que podemos sintetizar en una idea: “la democracia como una caja de valores” que deviene “como horizonte utópico de nuestro tiempo”.
La democracia entendida como el relato emancipatorio común de la humanidad, que está sólo parcialmente realizado y que dispone de un amplio horizonte de avance, consolidación y perfeccionamiento, que debe estar siempre en permanente revisión, crítica y mejora. Una propuesta que no debe ser considerada como una propuesta de mínimos, ni entendida como un premio de consolación cuando se ha renunciado a ideales más amplios y ambiciosos (“de derrotados históricos”), sino como afirmación de todo su potencial axiológico.
Amenazada hoy desde los populismos de diverso color, desde discursos irracionales, desde las dinámicas comunicativas de las redes sociales, y en un escenario global complejo y calidoscópico, cuando nuevas formas de autoritarismo y discursos iliberales emergen por doquier, cuando reviven con inusitada destreza terraplanismos de diverso pelaje, cuando la democracia siente el aliento del lobo en su nuca, aparece esta propuesta de cuidar y alimentar la simiente emancipatoria depositada en la misma democracia, que permanece larvada en su seno –aunque durante mucho tiempo fuimos incapaces de vislumbrarla–, y que hoy se muestra como el horizonte “utópico” para la construcción de sociedades más justas y como culminación “escarmentada” del viejo proyecto ilustrado. De nuevo, la vieja tríada, la libertad, la igualdad y la fraternidad, reaparecen entendidas en términos “de contrapeso y control mutuos”, evitando las estériles contraposiciones, y entendiendo la libertad desde su más amplia comprensión como la eliminación de todas las formas de dominación y explotación, y que conlleva implícitos valores como la igualdad, la no discriminación y la fraternidad.
Manuel Cruz cierra el libro con la idea de que la democracia y el socialismo son las dos caras de una misma moneda capaces de expresar y plasmar los ideales de la revolución francesa, y recorre el autor algunas de las páginas más sugerentes de la idea política de ser liberal a fuer de socialista. Así, nos recuerda a Indalecio Prieto, a los gestos y escritos de Fernando de los Ríos o al recorrido desde Unamuno hasta Judith Shklar, para acabar recreándose en el pensamiento de Hannah Arendt.
La desafiante propuesta que nos brinda en esta obra Manuel Cruz es la de entender la democracia como un gran relato de emancipación que solo ha sido parcialmente alcanzado y en cuyo horizonte se vislumbra la realización revisitada y reactualizada de los viejos ideales ilustrados y del progreso de la humanidad. Además nos invita, a través de un rico conjunto de citas y notas a pie de página, a contactar con el pensamiento político más actual y las reflexiones sobre todas las cuestiones que hoy preocupan a la humanidad.
SANTIAGO J. CASTELLÀ
Advertencia: este artículo fue publicado con el título de La democracia como relato emancipador en CLAVES de Razón Práctica (FACTORÍA Prisa Notícias) número 280, enero/febrero 2022, páginas 120-125, a quien agradecemos el consentimiento para su publicación.
Manuel Cruz (Barcelona, 1951). Filósofo. Catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Director del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura (1983-1993). Ha sido profesor visitante en diferentes universidades europeas y norteamericanas e investigador en el Instituto de Filosofia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Presidente de Federalistes d’Esquerres (2013 -2016). Diputado socialista a las Cortes Generales por la circunscripción de Barcelona (2016 -2019). Senador por Barcelona desde 2019 hasta la actualidad siendo presidente del Senado en la XIII Legislatura (2019). Es autor de numerosos artículos académicos y colaboraciones en medios de comunicación y ha dirigido diversas colecciones sobre filosofía como ·Pensamiento Contemporáneo, Biblioteca del Presente, Filosofía Hoy y Descubrir la Filosofía. Además es autor de más de 35 obras individuales además de muchas otras colectivas entre las que destacan: Narratividad, la nueva síntesis (Ed. Península 1986), Hacerse cargo. Sobre responsabilidad e identidad personal (Ed. Paidós, 1999), La tarea de pensar (Ed. Paidós 2004), Adiós, historia, adiós (Ed. Nobel 2012 – Premio Jovellanos de Ensayo 2012), Ser sin tiempo. El ocaso de la temporalidad en el mundo contemporáneo (Ed. Herder, 2016) y Democracia. La última utopía (Ed. Espasa 2021).