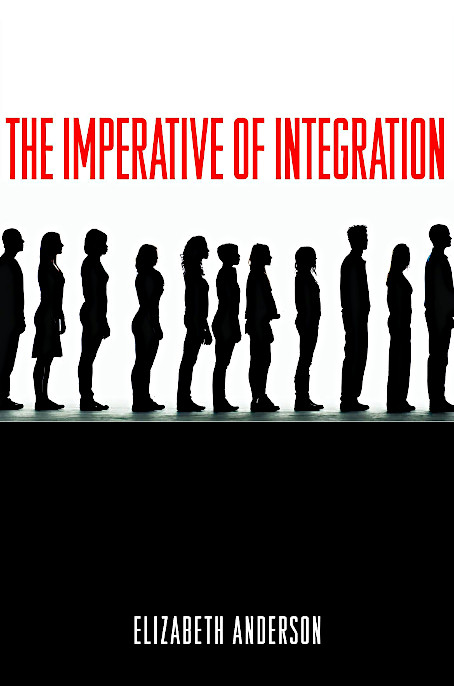Mientras el día a día del fragor político suele ser causa de que se apaguen las luces largas y se pierda perspectiva, la teoría política está ahí precisamente para oxigenar la mente y permitirnos palpar de nuevo los conceptos más básicos: justicia, igualdad, ciudadanía, democracia, etc. Frecuentemente, no obstante —y con contadas excepciones como la teoría feminista—, la teoría política se ha enajenado excesivamente de la experiencia vivida de lo social: ¿cómo dar sentido —diría un marxista— a Hegel en el punto en que glorifica el Estado moderno olvidando su raíz histórica? O un ejemplo más reciente: ¿cuál es la aplicabilidad en nuestro empeño diario —diría una feminista— del «velo de la ignorancia» de Rawls si oscurece por completo la realidad de la opresión de género? Esta es la premisa metodológica del libro, que pretende abordar el racismo desde la perspectiva de la «teoría no-ideal» (p. 3): a saber, una forma de teorización que abstrae, pero a la vez responde a una historia concreta de la sociedad americana y sus políticas públicas; que conceptualiza la justicia, pero a la vez es sensible a las limitaciones —emocionales, cognitivas, etc.— del ser humano en tanto ser político pero imperfecto.
De la misma forma que la teoría feminista avanza contraponiendo sus principios a las decepciones y errores del movimiento, este libro parte de un fracaso: el retroceso en las políticas de integración en Estados Unidos, que fueron una herencia clave del Movimiento por los Derechos Civiles. Frente al descrédito a lado y lado del espectro —conservadurismo blanco, izquierda multiculturalista, nacionalismo “black”— de la idea de la integración pilotada desde la administración pública —a la que nos referiremos también sencillamente como discriminación positiva—, este libro pretende resucitar la integración como paradigma de justicia y de política pública para atajar el racismo desde la raíz. «La discriminación positiva ha sido la política racial más controvertida de Estados Unidos» (p. 135), hasta el punto de que ha sido objeto de «una campaña continuada para prohibirla Estado a Estado que ha conseguido eliminar la discriminación positiva secundada por el Estado en California, Washington, Michigan, Florida, Nebraska y más estados en camino» (p. 137); pero es también —como todo lo anterior prueba, podríamos decir, pues no hay resistencia ante aquello que es inofensivo— la más efectiva para trascender la discriminación y el estigma y la prevaleciente desigualdad racial que todo ello produce —y que aún a día de hoy marca el paso de la política estadounidense. Así, este libro «pretende establecer la integración como un imperativo de justicia y como un ideal de relaciones intergrupales en una sociedad democrática» (p. 21). Y con ello aporta claves no solamente para avanzar en esta lucha en el contexto del país concreto que motiva este trabajo, sino también para comprender mejor la realidad del racismo y la importancia causal de la segregación, desentrañar sus ramificaciones en la realidad social de las víctimas, y replantear la posición de la izquierda en un asunto tan importante.
El argumento a favor de la integración se desarrolla en dos sentidos: por una parte, la segregación es vista como la base de las desigualdades socioeconómicas entre grupos raciales (capítulos 2 y 3), desmintiendo teorías que redirigen dichas desigualdades a cuestiones de clase o de inadaptación cultural —aunque es cauta al insistir que no afirma que sea «la única, o incluso la más importante, causa de las desventajas de la comunidad negra» (p. 43), el desarrollo de su argumento indica la intención contraria. A través de un desarrollo muy detallado que integra fina disección conceptual, psicología social y sociología interaccionista, desgrana cómo la segregación en los barrios y ciudades negras de Estados Unidos «aísla a los grupos desfavorecidos del acceso a recursos públicos y privados, de fuentes de capital cultural y humano y de las redes sociales que determinan el acceso a empleo, riqueza e influencia política», derivando en la dinámica por la cual «refuerza estereotipos estigmatizantes del desfavorecido y por tanto causa la discriminación» (p. 2) —siendo esto último frecuentemente la capa superficial que la legislación apenas consigue abordar. En un segundo sentido, Anderson incide en el impacto directo que la segregación tiene sobre la calidad democrática (capítulo 5), al impedir que se comprendan las perspectivas del otro y se elaboren comprensiones colectivas del bien común que trasciendan las fronteras entre grupos raciales.
El caso de estudio más impactante del libro es el gerrymandering de las licitaciones municipales, que fusiona ambas dinámicas —desigualdad socioeconómica y exclusión política— en una confabulación de municipios blancos, Estados permisivos y promotores inmobiliarios para limitar la capacidad de las comunidades negras para poder comprar sus viviendas en zonas blancas o compartir sus servicios públicos (pp. 67-69) —promoviendo, en el caso más extremo, la “secesión” de los barrios blancos en nuevos municipios para poder regular de manera privativa sus recursos. Unas estrategias que son secundadas por una tendencia histórica por parte de los proveedores privados a discriminar a sus inquilinos por razón de raza, sobre la que la legislación estatal es apenas una tímida llovizna. Son dos dinámicas —desigualdad y exclusión— que se refuerzan, pues como refleja Anderson es bien sabido que la pobreza promueve la exclusión del proceso democrático, incluso en momentos de recesión (Offe 2013); y, por otra parte, son dos dinámicas que se reproducen poderosamente en tanto sedimentan prejuicios y estigmas de raza que remiten la causa de la desigualdad a las carencias de carácter, voluntad o compromiso de la comunidad negra —cerrándose el círculo en el punto en que esto justifica en las personas blancas la discriminación como algo razonable. Casos como este, en un longevo retrato histórico de las causas y consecuencias de la segregación en Estados Unidos, permiten a Anderson mostrar las bases injustas de la segregación actual, que parte de la izquierda querría bendecir como sano recogimiento cultural, y que los conservadores querrían subsumir bajo la etiqueta de clase —que para ellos equivale a «desigual esfuerzo»— o de inadaptación cultural (p. 70).
Sobre la extendida contraposición de datos empíricos construye un argumentario que arroja luz sobre las dinámicas de reproducción del racismo, y su conclusión —como adelantaba— es clara: «la segregación es el fundamento de la desventaja racial sistemática e injusta, porque bloquea el acceso de la comunidad negra a bienes públicos y de consumo, al empleo y al capital financiero, humano, social y cultural, y causa a su vez dinámicas persistentes de estigmatización y discriminación» (p. 136). Base empírica que, en segunda instancia, sirve a Anderson para defender el imperativo de la integración como punta de lanza antirracista frente a paradigmas contrarios que, como es palpable en el retroceso de las políticas de integración, han conseguido imponer sus perspectivas en el debate público, pero que son «como un doctor que prescribe pastillas para dormir y aspirina», obviando la posibilidad de «diagnósticos más fundamentales y complejos» y por tanto distrayendo de las «verdaderas soluciones» (p. 4). Hablamos, como ya se ha mencionado antes, tanto del conservadurismo como de la izquierda multicultural, que promueven soluciones —la legislación “race-neutral” y la redistribución de recursos, respectivamente— que no se atreven a apostar por la integración, y en consecuencia según la autora erran el tiro, en parte a causa de que parten de premisas empíricas falsas: en el caso de los primeros, de la idea de que las personas blancas pueden sencillamente dejar a un lado sus estereotipos y estigmas para aplicar políticas neutrales, y que más allá la desigualdad es cosa del «comportamiento irresponsable de los negros» (p. 75). En el caso de los segundos, de la idea de que la autosegregación de la comunidad negra no refuerza necesariamente la desigualdad; pero, como argumenta Anderson, es imposible aspirar a una verdadera comprensión y cooperación, o a la superación de las formas inconscientes de discriminación, sin contacto —lo cual en definitiva implica una lección importante para la izquierda: la necesidad de no perder de vista, en la miríada de la popular interseccionalidad, la importancia de construir proyectos comunes de sociedad.
Frente al olvido colectivo del ideal histórico de la integración, y más específicamente de programas ahora denostados como los buses escolares —diseñados para trasladar alumnos entre vecindarios para diversificar las comunidades educativas—, Anderson desgrana las fases de política pública que requiere la integración (capítulo 6), así como las fortalezas de su propuesta frente a otras propuestas de acción afirmativa (capítulo 7) y de neutralidad institucional (capítulo 8) para cumplir las expectativas de un criterio exigente de justicia, sin por ello obviar las lecciones previamente desgranadas de la historia, sociología y psicología del racismo.
En conjunto, El Imperativo de la Integración es un estudio ambicioso que aborda una problemática clave de forma muy productiva, aportando tanto valiosos refinamientos conceptuales —véase sus reflexiones en torno a los conceptos de segregación, discriminación y estigmatización— como directrices de juicio y acción que pueden ser interesantes para replantear nuestra posición acerca de una problemática que va mucho más allá de Estados Unidos y que nos toca de forma especial en España —como se evidencia, de forma chocante estos días, en episodios como las amenazas de deportación por parte de Vox a un ciudadano español [link: https://www.elplural.com/politica/espana/vox-amenaza-deportar-serigne-mbaye-pese-nacionalidad-anos_263159102]—, aunque como en el resto de Europa se entrecruza de maneras complejas con la islamofobia.
La mayor virtud de este libro está en que, ante la deslegitimación de la integración, hace un ejercicio de «cepillar la historia a contrapelo», usando las palabras de Walter Benjamin (2008: 23); es decir, releer bajo el relato común las dinámicas olvidadas u ocultadas, y sobre esta base replantear la naturaleza de la desigualdad existente a la luz de un veredicto renovado de la historia. En este sentido, su uso del marco interaccionista —que ella identifica extrañamente como un «enfoque económico» (ej. p. 81)— es muy valioso porque demuestra una perspectiva muy aguda que le permite desgranar la microsociología del racismo, para mostrar cómo a veces a lo que aparenta ser una cosa le subyace otra muy diferente, o cómo lo que pretende ser antirracista puede en realidad promover el racismo, y cómo todo ello redibuja ante los ojos del lector los contornos de una forma de opresión que es tan dramática como escurridiza.
Sin embargo, también tiene ciertas limitaciones, la primera de las cuales es obviamente la base empírica exclusivamente estadounidense, que no por ello desmerece un estudio, pero requiere cautela a la hora de generalizar. Otro es que resulta a veces farragoso, y deriva en excursos que son de poco interés para el argumento general (especialmente en los capítulos 5 y 8). Además, en un estudio que quiere ofrecer directrices de política pública habría sido interesante ver un mayor esfuerzo por desarrollar las implicaciones de sus conclusiones, que son apenas extendidas en una lista de recomendaciones (p. 189), pero que podrían haber dado lugar a multitud de reflexiones interesantes. Por ejemplo, en varias partes del libro se intuye que tras la reivindicación de la integración hay una oda al municipalismo: ¿pasa la solución por desviar la iniciativa política de la legislación estatal, que ha fallado estrepitosamente en su pulso al racismo organizado, y por apostar por una acción directa local, por la inversión en trabajo social, por el diseño de intervenciones estratégicas a pequeña escala, por el despliegue de mecanismos de apoyo de proximidad, etc. que tengan mayor penetración y capacidad de reacción? Otro ejemplo: ¿cómo se compaginan 200 páginas de defensa decidida de la intervención estatal con una llamada de última hora a la colaboración de la sociedad civil ante la imposibilidad de imponer una solución desde el poder público (p. 189)? ¿Qué significa esto en términos estratégicos para la política antirracista? Y otro ejemplo: ¿si reconoce que los procesos de integración pueden ser especialmente complicados y estresantes para la propia comunidad negra (pp. 180-183), qué necesidades de política pública se derivan? En general, se echan en falta unas reflexiones más ambiciosas acerca de las líneas de acción que se derivan de un trabajo tan exhaustivo.
En otro sentido, más allá de lo ya apuntado, hubiera sido interesante ahondar más en un tema que es específicamente relevante para entender el racismo en Estados Unidos, pero que acapara poca atención en este libro, que es la presión policial sobre la comunidad negra —como se refleja en el movimiento Black Lives Matter. Un tema que es relevante también desde la perspectiva normativa de este libro en concreto, ya que aspira a proponer ideales de convivencia en democracia, y la policía —y, por extensión, la aplicación punitiva de la ley— es un elemento de interacción fundamental entre ciudadanos y poder público, cuyos excesos pueden llevar por tanto a la deslegitimación del sistema democrático en conjunto a ojos de las comunidades que son víctimas. En este sentido, es muy recomendable para quien quiere ahondar en el asunto complementar esta lectura con el trabajo etnográfico de Alice Goffman (2014) en las comunidades negras de Philadelphia, que retrata hasta qué punto la segregación facilita una discriminación policial intensiva que puede llegar a asfixiar sus vidas.
Referencias
Benjamin, W. 2008. «Sobre el concepto de historia». En Id., Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Ítaca: UACM.
Goffman, A. 2014. On the Run: Fugitive Life in an American City. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Offe, C. 2013. “Participatory Inequality in the Austerity State: A Supply-Side Approach.” En A. Schäfer & W. Streeck, eds. Politics in the Age of Austerity. Cambridge: Polity Press.
[Todas las citas son traducciones de la versión original en inglés].
R.K.
Elizabeth Anderson (USA, 1959) es una filósofa y académica americana, que actualmente desarrolla su trabajo en la Universidad de Michigan. Es Doctora en Filosofía por la Universidad de Harvard. Sus áreas de especialidad son la ética, la filosofía política y la teoría feminista, y es reconocida por otras obras relevantes como El Valor en la Ética y la Economía (1993). Su último libro, Gobierno Privado: Cómo los Empleadores Gobiernan Nuestras Vidas (y Por Qué No Hablamos de Ello) (2017), expande su área de trabajo al mundo del derecho laboral, la conciliación y la libertad de expresión en el trabajo.