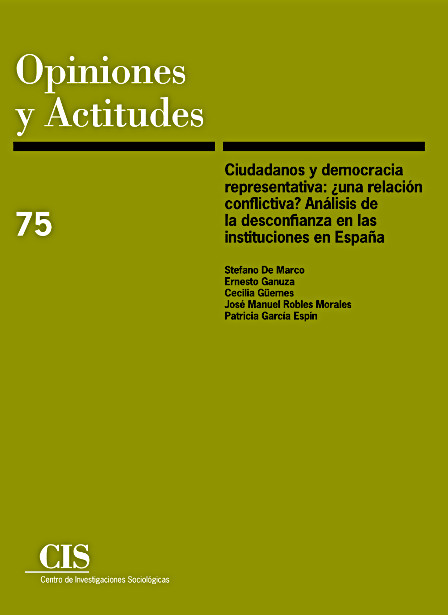En esta publicación se presenta un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se analizan por diferentes métodos las áreas sociopolíticas que representan una mayor o menor desconfianza de la población hacia los gobiernos, partidos y actuaciones políticas.
En el estudio publicado en el libro hay dos objetivos fundamentales: sondear el nivel de desconfianza ciudadana en las instituciones y el impacto de esta en las bases de la democracia en España, en un momento en que se atravesaba una crisis política, social y económica sin precedentes (2016)
Como en otros países europeos, la desconfianza ciudadana emerge cuando las condiciones económicas y sociales se ven deterioradas, pero en España, además, se experimentó una profunda caída del PIB, un aumento de la desigualdad entre clases sociales, incremento de la pobreza y escándalos de corrupción. Según estudios clásicos, esos son momentos en los que la democracia representativa sufre críticas de la ciudadanía y, con el estudio, se quiso comprobar esa tendencia en nuestro país y cómo se manifestaba.
Tomando como referencia dichas notas contextuales, las áreas a analizar fueron: las causas del descenso de la confianza en las instituciones, el impacto de dicha desconfianza sobre el apoyo y satisfacción con la democracia, y las demandas y reivindicaciones de los desconfiados, especialmente, en lo que atañe al régimen político. Las hipótesis iniciales eran que tres ámbitos estarían relacionados con los índices de desconfianza ciudadana:
- Desigualdad.
- Cambio en el PIB.
- Corrupción.
Para obtener los resultados, ser realizó una combinación de métodos de análisis cuantitativo, a partir de encuestas sobre confianza institucional de diferentes años desde 1996, con análisis de series temporales, modelos lineales mixtos y análisis del discurso en ocho grupos de discusión.
Los análisis realizados se basan en el estudio de la evolución de un indicador de «desconfianza en las instituciones», construido mediante análisis factorial a partir de 4 variables ordinales. Estas miden el grado de confianza en el Gobierno central, el Congreso de los Diputados, el Poder Judicial y los partidos políticos. Todas ellas son variables ordinales cuyos valores oscilan entre el 1 (mucha confianza) y el 4 (ninguna confianza). La muestra la constituyeron 2.840 personas de todas las comunidades autónomas.
Los resultados mostraron las siguientes conclusiones:
1) El análisis ha puesto en evidencia la importancia que tiene la economía en las actitudes políticas. No es una relación nueva, pero sí es a menudo una relación subestimada en los estudios de la ciencia política. La economía o las condiciones económicas con las que vive la gente son importantes a la hora de valorar las actitudes políticas y el valor de la democracia para la población.
2) La evolución económica desde la crisis de 2007 ha derivado en unas condiciones precarias que son objeto del debate y conversaciones de las personas de forma continua. Las personas participantes plantean que la calidad de los empleos ha empeorado considerablemente, los salarios son inferiores hasta el punto que, según su percepción, los sueldos ya no son suficientes para mantener el estilo de vida al cual las personas estaban acostumbradas. Además, la mayoría de los trabajos disponibles son a tiempo determinado, con horarios poco respetuosos con el derecho al descanso de los trabajadores y, desde luego, no acordes a las expectativas laborales de quien, por ejemplo, ha conseguido un título de estudios superiores. Las consecuencias son que, por una parte, ya no se puede decir que no a un trabajo y, por otra parte, que la emigración ya empieza a ser una opción realista. Ante esta sensación de abandono que el ciudadano, entendido esta vez como trabajador, experimenta en relación con la clase política y frente a las grandes empresas, solo quedarían dos opciones: o intentar denunciar la actuación de estas empresas, o emigrar.
3) Cualquiera que sea la inclinación de la población sobre el sistema político, aquella tendrá mucho que ver con la valoración que se haga sobre la economía y, en definitiva, las desigualdades. Esto implica considerar la percepción de justicia como un elemento importante. Este concepto clave se sitúa, según el estudio, en las estructuras de poder, gobiernos, partidos y lobbies, más que en el sistema en sí mismo. Las preocupaciones principales se sitúan en la provisión de los bienes públicos, más aún los que más dependen de ellos, y mucha gente entiende que ha sido la forma de funcionar del sistema o los representantes que ha tenido el sistema político los causantes de esta situación.
También se perciben como altamente perjudicial dos aspectos de la actual política: por un lado, la incoherencia que se detecta entre la ideología manifestada por un partido y su programa electoral y las decisiones que este partido finalmente respalda dentro de las instituciones representativas, y por otro, consideran que los políticos adoptan tonos dialécticos que demasiado a menudo trascienden en los insultos y en la lucha, evitando los debates y los intercambios de ideas constructivas. Finalmente, consideran que los políticos deberían dedicarse exclusivamente a la gestión de la cosa pública, a tomar decisiones y a solucionar los problemas de la ciudadanía
4) Al contrario de lo que podría parecer en un principio, el desapego hacia la clase política, las grandes empresas, lo que viene a percibirse “el poder”, no conlleva a una valoración negativa sobre la democracia como sistema. La desconfianza en las instituciones no representa un peligro para la supervivencia de la democracia representativa. Las personas no se plantean cambiar el edificio institucional de la democracia, pero sí quieren reformarlo, cambiar su cara, abrirlo y hacerlo más honesto. El debate sobre los cambios necesarios está presente en la calle. Aunque no alcance al sistema en sí mismo, sí lo hace en a su manera de operar, lo que de una u otra manera implicará siempre cambios políticos. A pesar de que los ciudadanos quieren mantener la delegación de las decisiones políticas en los representantes elegidos, al mismo tiempo solicitan una relación más estrecha entre representantes y electores que permita una más eficaz rendición de cuentas.
Uno de los efectos a medio plazo del 15-M ha sido la convicción creciente de que el bipartidismo no deja espacio al juego democrático y que, para evitarlo, hay que hacer uso del voto en blanco o votar a partidos minoritarios. Que el espectro político sea más diverso es una opción elegida por personas con actitudes de indignación o desapego político por su situación personal.
El papel de las personas que se dedican a la política también es objeto de mejora, según la ciudadanía consultada, desde el punto de vista de su profesionalidad y dedicación, no ostentación de privilegios y mayor contacto con sus representados. Las listas abiertas serían bien aceptadas, así como espacios de conexión directa.
Además de la comprobación científica de aspectos que ya venían siendo detectados desde la crisis de 2007, el estudio ha permitido constatar que la ciudadanía sigue depositando en sus representantes el gobierno y solución de los problemas que les afectan, a pesar de observar que su capacidad de respuesta ante presiones externas cada vez es más limitada. Se requiere una evolución política en los sistemas representativos, que utilice el diálogo y rendición de cuentas como mecanismo de relación democrática. El estudio identifica estos mismos rasgos en todas las clases sociales y culturales, independientemente del sentido de voto, de manera que las reformas que conlleven más claridad, más equilibrio y más conexión y eficacia con los problemas reales de la ciudadanía son las esperadas de forma mayoritaria.
Comentario
Hemos elegido este texto por estar basado en un estudio sociológico de base científica y por haber estudiado en su momento unos fenómenos que, en los últimos cinco años estamos viendo cómo se expresan. Si la emergencia del movimiento 15-M abrió a la ciudadanía la visión de otros mundos políticos posibles en su momento, la crisis económica de 2007 vino a aportar munición al fenómeno del malestar colectivo y la exigencia del cambio. Sin poder argumentar que un fenómeno está relacionado con el otro, sí es interesante observar que su coincidencia es una fórmula excelente para generar procesos disruptivos en el entorno político. El “malestar” general ha sido el acicate de todas las revoluciones y, si el movimiento de los indignados buscaba una revolución antisistema, podemos decir que se ha quedado en una mayor concienciación de la ciudadanía respecto a su poder real, pero sin poner en cuestión el sistema democrático o sus reglas. Por razones que fundamentan el imaginario colectivo, quien sale mal parado es el que representa la figura del “poder o autoridad”, normalmente la figura política que encabeza un gobierno. No podemos saber si, de no haber existido una segunda gran crisis como la generada por la covid-19, la evolución del descontento social hubiese lesionado más al Gobierno dado que la recuperación económica no ha sido tan rápida como se esperaba. Lo que sí podemos afirmar es que el malestar y sus causas (ficticias o reales) han calado en muchos niveles sociales, descontentos, desarraigados y poco conocedores – algunos – de las reglas democráticas y lo que significa no tenerlas o respetarlas. Y no solo están en la calle, sino ya ocupando escaños en diferentes sedes parlamentarias.
Referencias
Ciudadanos y democracia representativa, CIS, 2018 Serie Opiniones y Actitudes, núm. 75
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Publicaciones/OyA/OyA75a.pdf
Bobbio, Norberto (1986). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Braun, Daniela y Hutter, Swen (2016). «Political trust, extra-representational participation and the openness of political systems». International Political Science Review, 37(2): 151-165
Cordero, Guillermo y Simón, Pablo (2016). «Economic crisis and support for democracy in Europe». West European Politics, 39(2): 305-325.
Erkel, Patrick van y Meer, Tom van der (2016). «Macroeconomic performance, political trust and the Great Recession: A multilevel analysis of the effects of within-country fluctuations in macroeconomic performance on political trust in 15 EU countries, 1999-2011». European Journal of Political Research, 55(1): 177-197
Magalhães, Pedro (2014). «Government effectiveness and support for democracy». European Journal of Political Research, 53(1): 77-97.
Norris, Pippa (2011). Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
Polavieja, Javier (2013). «Economic crisis, political legitimacy, and social cohesion». En: Gallie, D. (ed.). Economic Crisis, Quality of Work and Social Integration: The European Experience. Oxford: Oxford University Press, pp. 256-278
Torcal, Mariano (2014). «The decline of political trust in Spain and Portugal: economic performance or political responsiveness?». American Behavioral Scientist, 58(12): 1.542-1.567
Vallespín, Fernando (2011). «La fatiga democrática». Claves de razón práctica, 215: 10-18
Villoria, Manuel; Ryzin, Gregg van y Lavena, Cecilia (2013). «Social and political consequences of administrative corruption: A study of public perceptions in Spain». Public Administration Review, 73(1): 85-94
I.S.N.
María Cecilia Güemes Ghirardi (Argentina, 1979).
Profesora en Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho UAM. Doctora en Ciencias Política por la Universidad Complutense de Madrid. DEA en Gobierno y Administración Pública, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Abogada, Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Es Co-fundadora y Coordinadora del Área Gobierno del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP
Ciudadanos y democracia representativa: ¿una relación conflictiva?- Güemes, C. et al (CIS 2018)